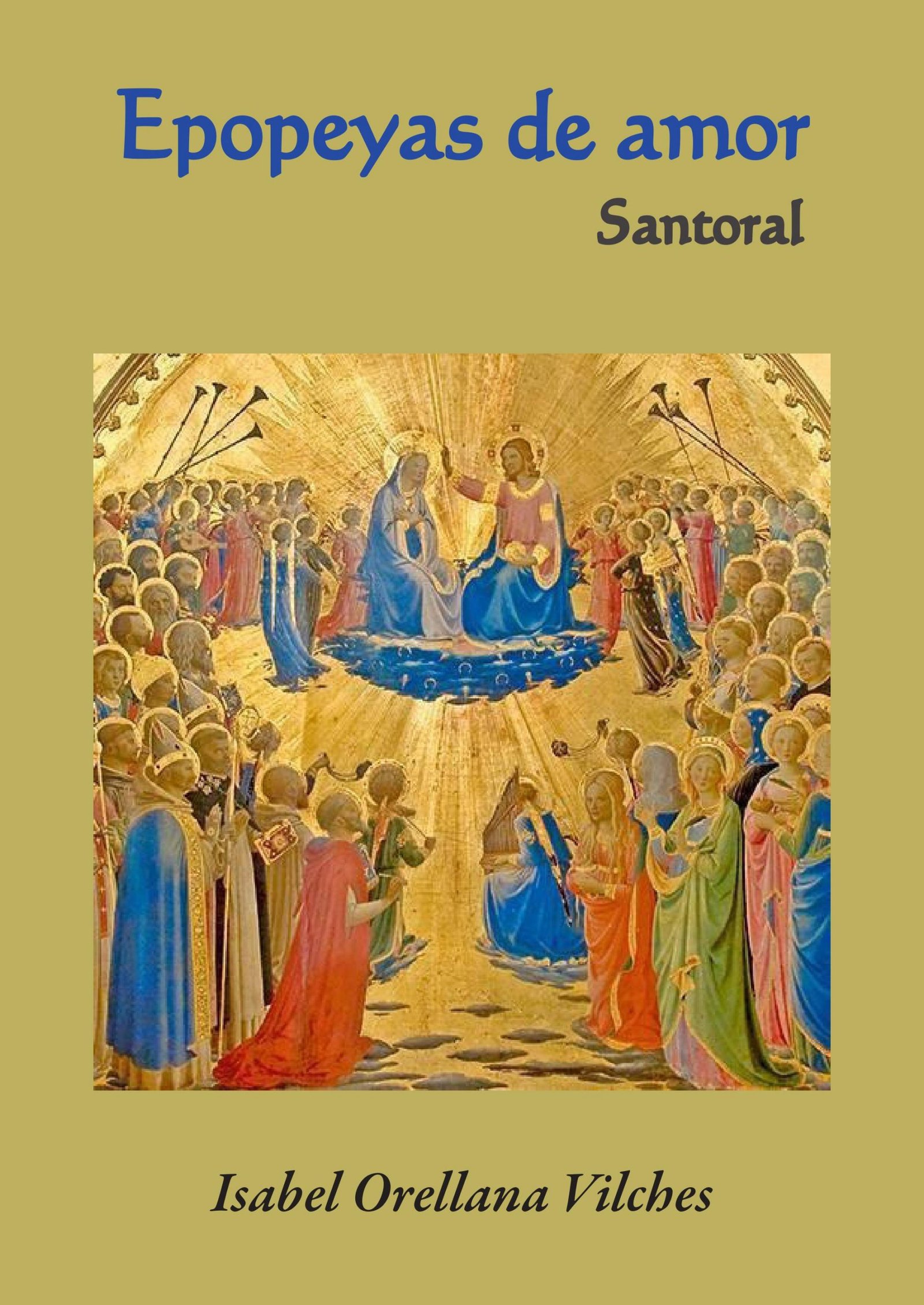«Dominico español, consultor de santos. Nombrado por Alejandro VIII patrón de Colombia, donde evangelizó entre los indígenas y defendió sus derechos frente a la codicia y prepotencia de ciertos colonizadores»
Nació en Valencia, España, el 1 de enero de 1526 en el seno de una familia acomodada y virtuosa. Su abuela era sobrina de san Vicente Ferrer, y su padre Juan Beltrán, notario de gran prestigio, que ostentó el cargo de procurador perpetuo del reino. Este, al enviudar de su primera esposa, se propuso ingresar en la cartuja y, cuando se hallaba en camino, san Bruno y san Vicente Ferrer le hicieron volver sobre sus pasos sugiriéndole nuevo desposorio. La elegida fue Juana Angela Eixarch, madre de Luis Beltrán, primogénito de nueve hermanos. Vino al mundo en una era bendecida por Dios con santos de la talla de Francisco de Borja, Pascual Bailón, Tomás de Villanueva, Juan de Ribera y los beatos Nicolás Factor y Gaspar de Bono, entre otros. Teresa de Jesús tenía un año de vida cuando él nació.
Luis fue precoz en su virtud. Queriendo emular las vidas de santos que leía, a sus 7 años oraba y se mortificaba durmiendo en el suelo, ejercicios a los que añadió siendo adolescente el rezo del Oficio parvo de la Virgen y la recepción diaria de la comunión. Pero llevado de su celo, un día dejó el hogar sin previo aviso para hacerse mendicante, tomando como modelo a san Alejo y a san Roque. En la ardorosa carta que dejó escrita a sus padres había justificado su decisión recurriendo a numerosas citas bíblicas. No llegó lejos porque un criado de su padre lo sorprendió en los alrededores de Buñol, mientras descansaba en una fuente. Pero más adelante, de nuevo trató de ingresar con los mínimos. En las dos ocasiones sintió que Cristo le conminaba haciéndole ver que ese no era el camino. A los 16 años peregrinó a Santiago de Compostela. Regresó con la resolución de hacerse dominico, pero sus padres no le dejaron, hasta que en 1544, teniendo 18 años y una delicada salud, tomó el hábito. En 1547 fue ordenado sacerdote.
En 1549, dada su virtud, fue nombrado maestro de novicios y de estudiantes del convento de Valencia. Fue un formador excepcional, fidelísimo a la regla dominicana. Enseñó con firmeza y caridad las excelencias de la humildad y de la obediencia. Escrupuloso y tendente a un cierto desánimo acerca de la viabilidad de alcanzar la santidad que se proponía, muchas veces vivía apresado de la aflicción, y en algunas ocasiones lo hallaron llorando: «¿No tengo harto que llorar que no sé si me he de salvar?». En su corazón seguía bullendo el mismo anhelo de derramar su sangre por Cristo. Por eso cuando un indio —proveniente de Nueva Granada, actual Colombia, que se había convertido y abrazado al carisma dominico— visitó el convento y expuso prolijamente las difíciles experiencias que aguardaban a los misioneros que iban a evangelizar el país, no se inmutó. Estaba dispuesto a partir allí creyendo que la fiereza de los indígenas le ayudaría a obtener la palma del martirio. De nada le sirvió el ruego de los fieles que le tenían en alta estima y no querían desprenderse de él, ni el gesto de su superior que, al ver la situación que la noticia de su partida creaba en el entorno, le anunció que no le proporcionaría los medios para emprender el viaje. No hubo forma de detenerle.
En 1562 partió a misiones con rumbo a Nueva Granada. Como apóstol no tuvo fronteras. No hubo en su vida algo que le espantase más que ofender a Dios. El santo temor que le movía estaba por encima de todo, de modo que se enfrentó a las fieras que halló en la selva, a la violencia y hostilidad de los hombres, a brebajes tóxicos, mortales de necesidad, que bebió a sabiendas de lo que hacía con el fin de convertir a los indios, etc. Nada lo detenía: derribaba los ídolos y quemaba las chozas donde los adoraban. Ahuyentaba al demonio con la oración, la señal de la cruz y toda clase de penitencias. Así superó dudas y tentaciones diversas. Denunció los abusos de españoles sin escrúpulos, y pasó por encima de calumnias, sabiendo discernir las visiones celestiales de las malignas que trataron también de confundirle en no pocos momentos. «No todo se ha de llevar en esta vida por tela de justicia: algo se ha de padecer por amor de Dios», decía.
La oración y las disciplinas eran los antídotos contra su mala salud y la extenuación. Se cuidó lo justo, lo que exige la prudencia. Y las gracias se vertían a raudales. En pocos años los convertidos y bautizados eran incontables. Los antaño feroces indígenas le querían, respetaban y defendían. Habían aprendido a su lado el valor de la fe: «Confiemos en Dios; invoquemos a sus santos, oremos devotamente, pidiendo lo que habemos menester; y sin duda Él nos oirá», le habían oído decir, constatando las bendiciones que se derramaban. En 1568 lo nombraron prior del convento de Santa Fe de Bogotá, y no ocultó su pesar: «Yo no vine a las Indias a ser prior. Estimo más la conversión de un indio que cuantos honores tiene la Iglesia de Dios, pero es fuerza obedecer».
En 1570, después de haber evangelizado por numerosos lugares del país, lo llamaron a Valencia donde siguió custodiando la regla con su ejemplo y palabra. En 1574 el capítulo general de Aragón lo designó predicador general. «No volváis atrás, por muchas dificultades que el demonio os ponga en el camino de Dios. Porque, donde vos faltareis, Dios suplirá», afirmaba animando a la gente, con un estilo sencillo, lejos de retóricas, buscando que todos lo entendieran «para que resplandezca la verdad, sin color ni afeite, sin ayuda de elocuencia y saber humano». Tuvo el don de discernimiento de espíritus, de lenguas y de milagros. Había sido un gran estudioso, una vez que Cristo le hizo ver que el estudio no era una distracción. Fue consultor de san Juan de Ribera y de santa Teresa de Jesús. Se le reveló la fecha de su muerte que anotó en una hoja guardándola bajo llave con la indicación de abrirla días más tarde de su deceso. Este se produjo el 9 de octubre de 1581 en el palacio de su amigo, el arzobispo san Juan de Ribera. Pablo V lo beatificó el 19 de julio de 1608. Clemente X lo canonizó el 12 de abril de 1671. Alejandro VIII lo nombró patrón de Colombia.
© Isabel Orellana Vilches, 2018
Autora vinculada a
![]()
Obra protegida por derechos de autor.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.
________________
Derechos de edición reservados:
Fundación Fernando Rielo
C/ Hermosilla 5, 3° 28001 Madrid
Tlf.: (34) 91 575 40 91 Fax: (34) 91 578 07 72
Correo electrónico: fundacion@rielo.org
Depósito legal: M-18664-2020
ISBN: 978-84-946646-6-3