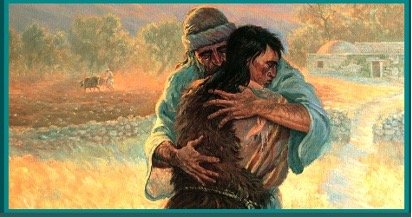Evangelio según San Lucas 22,14-23,56:
Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos, y les dijo: «He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el Reino de Dios». Y tomando una copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el Reino de Dios».
Y tomando pan, dio gracias; lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero mirad: la mano del que me entrega está con la mía en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido; pero ¡ay de ése que lo entrega!».
Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo: «Los reyes de los gentiles los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, y el que gobierne, como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve?, ¿verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os transmito el Reino como me lo transmitió mi Padre a mí: comeréis y beberéis a mi mesa en mi Reino, y os sentaréis en tronos para regir a las doce tribus de Israel».
Y añadió: «Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos». Él le contestó: «Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a, la cárcel y a la muerte». Jesús le replicó: «Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tres veces hayas negado conocerme».
Y dijo a todos: «Cuando os envié sin bolsa ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo?». Contestaron: «Nada». Él añadió: «Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja; y el que no tiene espada que venda su manto y compre una. Porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito: ‘Fue contado con los malhechores’. Lo que se refiere a mí toca a su fin». Ellos dijeron: «Señor, aquí hay dos espadas». Él les contestó: «Basta».
Y salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: «Orad, para no caer en la tentación». Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y arrodillado, oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia oraba con más insistencia. Y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, hasta el suelo. Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación».
Todavía estaba hablando, cuando aparece gente: y los guiaba el llamado Judas, uno de los Doce. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron: «Señor, ¿herimos con la espada?». Y uno de ellos hirió al criado del Sumo Sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: «Dejadlo, basta». Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra Él: «¿Habéis salido con espadas y palos a la caza de un bandido? A diario estaba en el templo con vosotros, y no me echasteis mano. Pero ésta es vuestra hora: la del poder de las tinieblas».
Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo: «También éste estaba con Él». Pero él lo negó diciendo: «No lo conozco, mujer». Poco después lo vio otro y le dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pedro replicó: «Hombre, no lo soy». Pasada cosa de una hora, otro insistía: «Sin duda, también éste estaba con Él, porque es galileo». Pedro contestó: «Hombre, no sé de qué hablas». Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces». Y, saliendo afuera, lloró amargamente.
Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de Él dándole golpes. Y, tapándole la cara, le preguntaban: «Haz de profeta: ¿quién te ha pegado?». Y proferían contra Él otros muchos insultos.
Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, y, haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron: «Si tú eres el Mesías, dínoslo». Él les contestó: «Si os lo digo, no lo vais a creer; y si os pregunto no me vais a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios todopoderoso». Dijeron todos: «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?». Él les contestó: «Vosotros lo decís, yo lo soy». Ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca».
El senado del pueblo o sea, sumos sacerdotes y letrados, se levantaron y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que Él es el Mesías rey». Pilato preguntó a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le contestó: «Tú lo dices». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Ellos insistían con más fuerza diciendo: «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí». Pilato, al oírlo, preguntó si era galileo; y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días.
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento; pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de Él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo; pero Él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los letrados acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de Él; y, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal.
Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: «Me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo; y resulta que yo le he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis; ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido: ya veis que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo: «¡Fuera ése! Suéltanos a Barrabás». A éste lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Él les dijo por tercera vez: «Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en Él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré». Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición: soltó al que le pedían (al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su arbitrio.
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, qué volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por Él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: ‘Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado’. Entonces empezarán a decirles a los montes: ‘Desplomaos sobre nosotros’, y a las colinas: ‘Sepultadnos’; porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?».
Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con Él. Y cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a Él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de Él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino». Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso».
Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde; porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró.
El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: «Realmente, este hombre era justo». Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando.
Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado (que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos), que era natural de Arimatea y que aguardaba el Reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos. Y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento.
¿Cuántas veces entregó Cristo su vida?
Luis CASASUS Presidente de las Misioneras y los Misioneros Identes
Roma, 13 de Abril, 2025 | Domingo de Ramos.
Is 50: 4-7; Fil 2: 6-11; Lc 22: 14-23,56
Hoy, en la antesala de la Pasión de Cristo, recordamos con unción esos momentos de su vida, esperando poder imitar a santos como Pablo de la Cruz (1694-1775), Fundador de la Congregación de la Pasión (Pasionistas), que comprendió cómo meditar en el sufrimiento de Cristo no solo lleva a la conversión personal, sino que también fortalece nuestro amor y entrega a Dios y al prójimo. Nuestro padre Fundador, Fernando Rielo, nos dijo que nuestro sobrenombre, además de Identes, es misioneras y misioneros identes de Cristo Crucificado.
Desde luego, como recordaba el Papa Francisco en su primera Encíclica, Lumen Fidei (2013):
La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más grande de amor, Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que eran sus enemigos, para transformar los corazones (…). En este amor, que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama, es posible creer; su totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos plenamente en Cristo.
El dar la vida por el prójimo llega a su plenitud con Jesús, pero notemos que la intuición de esta suprema generosidad existe en otras tradiciones espirituales, como lo manifiesta, por ejemplo, esta sencilla y sorprendente leyenda budista:
Un príncipe llamado Sattva, mientras paseaba por el bosque con sus hermanos, vio a una tigresa con sus cachorros. La tigresa estaba extremadamente débil y hambrienta, al punto de que apenas podía moverse. Sus crías también estaban desfallecidas, incapaces de alimentarse.
Conmovido por su sufrimiento y sintiendo una inmensa compasión, decidió sacrificarse para salvarlos. Se alejó discretamente de sus hermanos y se arrojó ante la tigresa, ofreciéndose como alimento.
Gracias a este acto de generosidad extrema, el príncipe encarnó la perfección de la compasión y el sacrificio desinteresado. No solo alivió el sufrimiento inmediato de la tigresa y sus cachorros, sino que, al hacerlo, inspiró a otros a practicar la compasión y la generosidad.
Dentro de todo ser humano, en lo profundo de su corazón, esté el deseo de entregar la vida. En la superficie, muchas veces domina el egoísmo, pero cuando éste prevalece, lleva inevitablemente a la tristeza y la desesperanza. El egoísmo es la represión más honda y dolorosa a la que podemos someternos. Eso explica por qué nuestro Fundador decía que la caridad es la virtud más sanante, lo cual puede parecer a algunos simplemente palabras románticas, pero reflejan una profunda verdad sobre nuestra naturaleza.
Más allá de las imágenes de sentimientos cálidos que a menudo caracterizan nuestra comprensión del amor, el amor verdadero siempre implica una forma de muerte. Amar de verdad, tiene un precio, a veces es muy alto. Por ejemplo, correr el riesgo de ser lastimado, de ser quebrantado, de perder alguna parte de nosotros mismos.
Dar la vida en las pequeñas cosas no tiene por qué ser siempre dramático ni extraordinario. Puede ser el esfuerzo silencioso de una madre que, aunque esté agotada, se levanta temprano para preparar el desayuno de su familia con auténtico amor. También puede ser el caso de un buen estudiante que, a pesar de su propio cansancio y múltiples ocupaciones, acepta pasar varias horas escuchando y ayudando a un compañero que se encuentra en una dificultad insuperable con una materia.
El amor diario puede significar dejar sobre el altar los silencios nacidos del mal humor, los enfados o esas pequeñas dosis de autocompasión que parece que disfrutamos tanto. Puede que exija cierta honestidad sincera, escuchar con compasión, abstenerse de emitir juicios duros o perdonar las palabras hirientes de los demás.
Son esos gestos cotidianos de entrega, dedicación y amor desinteresado que, aunque parezcan pequeños, tienen un gran impacto en la vida de los demás. No podemos pretender con ellos cambiar la sociedad, ni tampoco conseguir una transformación automática en la persona que ayudamos, pero dejan un signo claro de la presencia divina en un alma limitada y pequeña como la nuestra.
Jesús utiliza una imagen tan sencilla como profunda para enseñarnos la necesidad de morir, lo cual no es una posibilidad ni un objetivo a medio o largo plazo: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto (Jn 12:24). Cuando Jesús habla de la muerte, no se refiere simplemente al fin de nuestros días en este mundo, sino a un camino o, mejor, una forma de caminar dejando nuestra vida como quien siembra otra vida.
Lo cierto es que hemos de tener cuidado para comprender bien la temible palabra “muerte”. Esa semilla parece falta de vida cuando la enterramos en la tierra. Pero después de un tiempo, aparece un brote verde, anunciando vida donde antes parecía haber solo muerte. San Pablo tenía esa impresión cuando afirmó: Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí (Gal 2: 20). Se trata de una muerte continua, constante y fecunda. Esa muerte por Cristo no tiene que ser necesariamente algo espectacular, dramático y dolorosísimo.
Es cierto que algo de nosotros, íntimo, profundo, muere, pero al mismo tiempo, sin esperar, brota la certeza de estar dando vida, independientemente de ser acogido o no, incluso aunque esa entrega no reciba la gratitud o sea incluso rechazada y despreciada. El caso del propio Cristo es el ejemplo perfecto.
Otro caso sublime es el de la viuda pobre que dio una limosna de dos pequeñas monedas (Mc 12; 41-44), todo lo que tenía. Lo más hermoso de ese gesto no es el uso que se daría a esa ínfima cantidad, que tal vez se utilizó de forma indebida o fraudulenta, sino el hecho de que Cristo encontró la forma de que ese gesto tuviera un impacto en los presentes y en todos los que leemos el Evangelio a través de los siglos.
Cristo entregó su vida de varias maneras, no solo en la Cruz.
Desde el momento en que asumió la naturaleza humana, Cristo ya estaba entregándose: Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como nos recuerda la Segunda Lectura. En la institución de la Eucaristía durante la Última Cena, Cristo ofreció su Cuerpo y Sangre antes de la Pasión: Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes (Lc 22: 19). El momento culminante de su entrega fue en el Calvario, cuando murió para la redención de la humanidad. En Juan 19:30, sus últimas palabras fueron: Todo está cumplido, indicando que había dado su vida por completo.
No olvidemos la forma de morir que significa el perder la fama, lo cual suele ser una característica en la vida de los verdaderos Profetas y de los Fundadores. Y eso es otra forma de dolor y humillación, verdaderamente honda y dolorosa.
Ya hoy anuncia el Evangelio que se cumplirá en Él lo que decía Isaías (53: 12): Fue contado entre los malhechores.
Los que pasaban lo insultaban… También lo insultaban los que habían sido crucificados con él (Mc 15: 27 y 32).
Fiódor Dostoievski (1821-1881) tuvo una profunda visión de la Pasión de Cristo, influida por su reflexión sobre el sufrimiento humano. En su famosa novela Los hermanos Karamazov, el monje Zósima y el hermano menor, el novicio Aliósha Karamazov, tienen una conversación profunda sobre el sacrificio de Jesús, centrada no tanto en términos teológicos fríos, sino en una experiencia vivida, cercana y compasiva del amor divino. Por el contrario, Iván Karamazov, el hermano mayor, intenta sin éxito explicarse un acto de crueldad espantoso:
Un señor feudal entrega a los perros rabiosos al hijo de una mujer que se negó a aceptar sus deseos. Este horror deposita es para Iván una herida que no puede cicatrizar, un dolor inmenso que no puede ser redimido, en el que Dios ni se encuentra ni puede encontrarse. Aunque los verdugos vayan al infierno, aunque la madre llegue a abrazar al verdugo, aunque Dios pueda perdonar al criminal…la razón de Iván (y la de cualquier persona) no puede asimilar estas desgracias, que suceden con accidentes naturales o a través de la crueldad humana.
Vemos cómo Aliósha abraza el misterio, Iván lo combate. Ciertamente, el gran Dostoievski veía la Pasión de Cristo como el centro del misterio cristiano: el sufrimiento extremo que conduce a la redención y el amor absoluto. El monje Zósima enseña al joven Aliósha que Cristo no vino a imponerse, sino a cargar con el dolor del mundo; tomó sobre sí el sufrimiento humano para redimirnos. Le hace entender que Cristo no sufre por los hombres desde lejos, sino con ellos, en medio de su dolor. Su sacrificio no es una retribución legal, sino un acto de compasión infinita.
Además de su ejemplo y nuestra redención en la Cruz, Cristo vino, no para explicar y razonar el dolor, sino para mostrarnos cómo debemos actuar ante esa hiriente realidad. Por eso atravesó todo tipo de dolor, incluida la impotencia de no conseguir nuestra conversión. Nosotros también compartimos ese dolor cuando nos sentimos incapaces de aliviar todo el sufrimiento que vemos alrededor.
Lo que Cristo hace es llorar con los que lloran, como lo hizo con María, la hermana del fallecido Lázaro, al imaginar la futura destrucción de Jerusalén (Lc 19:41-44), o en Getsemaní, por el dolor de nuestros pecados. Ese llanto de Jesús significaba siempre lo mismo: que no dejaría solo al que sufre, como aseguró al malhechor que le pidió no olvidarse de él. Cuando nuestras lágrimas se unen estamos aún más seguros que se cumple lo que dice el Salmo: Tu llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en Tu frasco; has registrado cada una de ellas en tu libro (Salmo 56:8). Dios Padre sabe que hemos llorado con Él por el prójimo.
Una última parábola del amor que exige dar la vida.
¿Recuerdan el maravilloso cuento de Oscar Wilde titulado El Príncipe Feliz?
Es la historia de una hermosa estatua dorada del Príncipe, que se alza en la plaza de una ciudad. La estatua está adornada con oro fino, ojos de zafiro y un rubí en la empuñadura de su espada. Desde su pedestal, el Príncipe puede ver toda la miseria y sufrimiento del pueblo, algo que no conocía cuando vivía en su palacio y era feliz.
Una golondrina que había retrasado su migración se posa en la estatua y, al ver que el Príncipe llora por la injusticia que presencia, decide ayudarlo. El Príncipe le pide a la golondrina que vaya arrancando poco a poco sus joyas y láminas de oro para dárselas a los pobres y necesitados.
A pesar del frío, la golondrina se queda con el Príncipe y cumple cada encargo. Así, la estatua va perdiendo todo su esplendor exterior. Finalmente, la golondrina muere de frío y el corazón de plomo del Príncipe se quiebra. Las autoridades, viendo que la estatua ya no es hermosa, la funden, pero el corazón no se derrite. Lo desechan junto al cuerpo de la golondrina. Sin embargo, Dios valora su sacrificio y los lleva al Paraíso como las dos cosas más valiosas de la ciudad.
______________________________
En los Sagrados Corazones de Jesús, María y José,
Luis CASASUS
Presidente