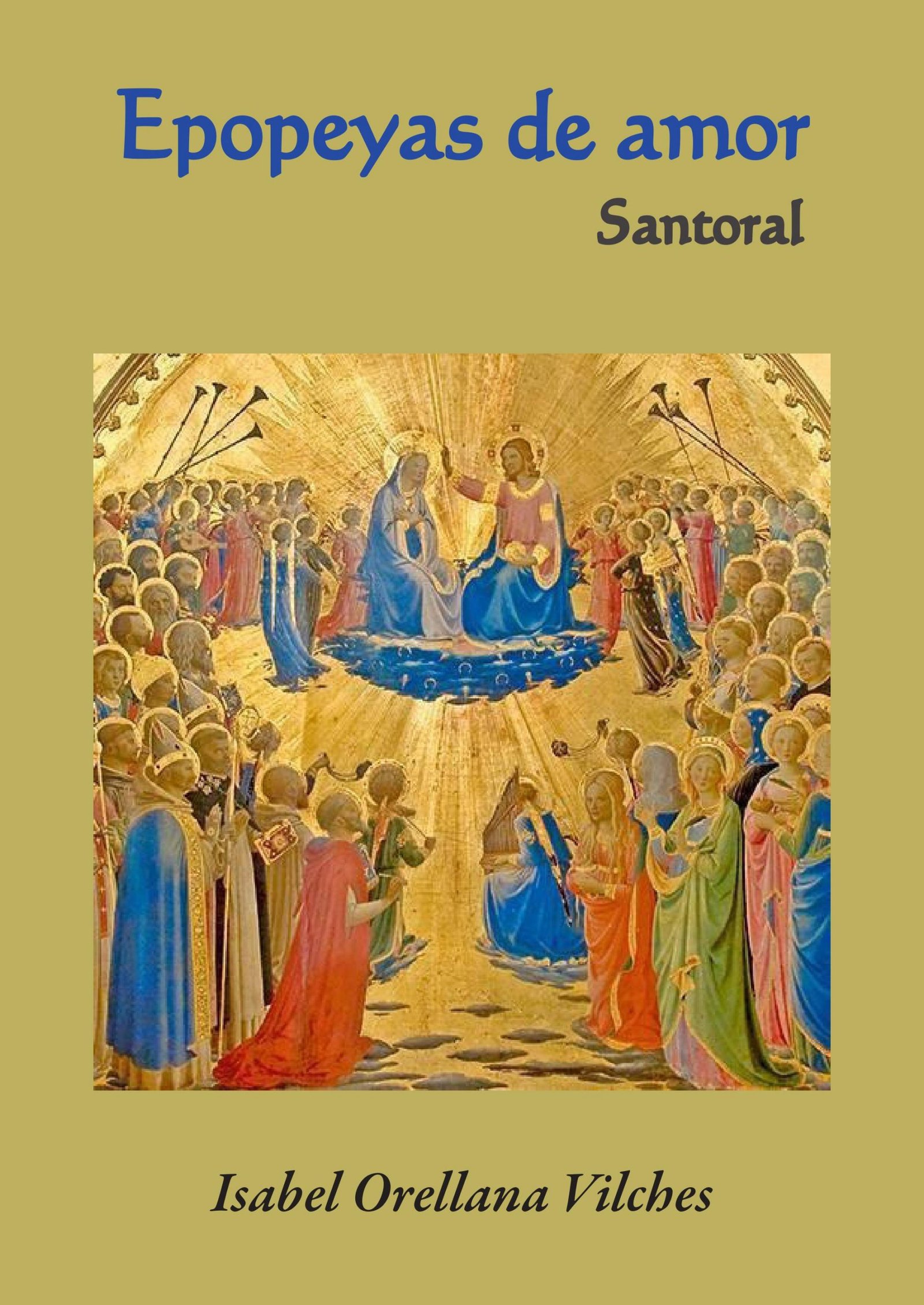«Desapercibido en la tierra, notorio en el cielo. Preciado escabel para un alma noble. El maestro de novicios de este virtuosísimo trapense fue decisivo en su gran vocación. En pocos años de vida religiosa conquistó la gloria»
¡Cuántas vocaciones se han salvado de un casi seguro naufragio debido a la fe de hombres y mujeres de Dios que no vieron lastre alguno en las dificultades o carencias de quienes tuvieron delante! A este beato le ayudaron a sostener el timón de su barca. Sin esa dedicación, tal vez habría zozobrado. Aunque no fuese su caso, hay quien no es capaz de remontar sus deficiencias personales. Afronta las jornadas portando la frustración por todo equipaje, y la tristeza con la que va revestida, sin haber gustado el amor de Dios, ignorando cómo puede darle cumplida respuesta. Quién sabe si él se hubiera privado de la gloria que alcanzó de no contar con la certera visión y el ímpetu del apóstol que lo trató viendo en él a un santo. El acompañamiento es crucial. Por algo ensalzó Cristo la vía comunitaria para seguirle.
Pedro José nació el 6 de marzo de 1878 en Casseneuil-sur-Lot, Francia. Era el segundo vástago de una familia de agricultores bien avenidos. La naturaleza no fue pródiga con él y quizá por eso pasaba desapercibido en todos los órdenes. Tanto en el aspecto físico como en el intelectual y social no se podían atisbar en su persona esos dones que resultan atractivos a los demás, y que pueden convertirse también en instrumento apostólico: simpatía, don de gentes, inteligencia, etc. Pero lo que la vida le hurtó estaba compensado espiritualmente por su gran sensibilidad. Y la atracción que experimentaba hacia todo elemento religioso hizo de él un excelso modelo en su forma de perseguir la perfección. Tenía mucho camino recorrido para ello: bohonomía, humildad, abnegación, amabilidad…
Una de sus dificultades era la falta de memoria. Además, se apreciaban en él inseguridades personales, dudas y tendencia al desánimo. Lidió con ellas, lo hizo con fuerza. Cursó estudios con los Hermanos de la Salle en su localidad natal y poco a poco se afianzó su llamada al sacerdocio, esa que estuvo presente en sus juegos infantiles cuando ensayaba cómo decir misa en los altares que construía. Hubo dos personas fundamentalmente que le ayudaron y le sostuvieron en su peregrinar. Una de ellas fue el párroco padre Filhol quien, al igual que los salesianos, se había percatado de que era propenso a la oración, de su tendencia al silencio, su fervor por la Eucaristía y el amor a María y a la liturgia, entre otros signos de piedad que le caracterizaron.
Consciente de las dificultades que su escasa retentiva le creaba, a pesar del esfuerzo que el beato puso por avanzar en los estudios, el sacerdote le prestó asistencia a través de un vicario. Pero era insuficiente para que las puertas del seminario se le abrieran al muchacho. Por eso le habló de la Trapa; estaba seguro de que era idónea para alguien de su peculiaridad. Con 16 años, acompañado por él, Pedro José ingresó en la abadía cisterciense de Santa María del Desierto, de Toulouse. El maestro de novicios padre André Mallet percibió ese mismo día que se hallaba ante una persona especial, limpia, sincera e inocente, que verdaderamente buscaba a Dios. Trazando la señal de la cruz sobre su frente, le dijo: «¡Confía! Yo te ayudaré a amar a Jesús».
En 1895 tomó el hábito y el nombre de José María. Y en 1900 emitió los votos perpetuos. Humilde, gozoso en su nueva vida, se esforzaba por cumplir la regla con espíritu de mansedumbre, y encomiable obediencia. La formación seguía constituyendo para él una dolorosa espina. Junto a ella completaban espeso ramillete otros íntimos dardos cargados con malévola insidia para desestabilizar su vida espiritual. Tímido y sintiéndose incapaz, veía la supremacía intelectual de sus hermanos, constataba sus virtudes y se sentía corroído por la envidia y los celos. Esos complejos, que habían hecho de él una persona muy susceptible, le producían grandes sufrimientos por cuestiones a veces nimias surgidas en lo cotidiano a las que daba enorme relevancia. Otros lastres insalvables como su mal oído y su atiplada voz, que le impedían entonar debidamente los cánticos, acentuaban su baja autoestima.
Le costaba gran esfuerzo sostener un silencio interior: «Cuando no tengo libro si mantengo los ojos abiertos me distraigo, si los cierro me duermo». Se sentía perturbado mentalmente en aspectos relativos a la castidad y luchaba diciéndose: «Sustituir los malos pensamientos por el amor de Jesús», repitiendo una y otra vez en medio de su lucha esta jaculatoria: «Todo por Jesús, todo por María». El padre Mallet le ayudó a combatir sus escrúpulos, le acompañó y le animó, enseñándole a liberarse por amor a Cristo de tantas ataduras que brotaban de lo más íntimo de su ser. Con su confianza, superando el prejuicio del profesor de teología, y por encima de sus problemas de salud, logró concluir los estudios y fue ordenado sacerdote en 1902. Pero ya no viviría mucho tiempo.
Siempre fue frágil, y sus dolores de pecho, de los que nada dijo llevado de su humildad, ese mismo año revelaron su origen: la tuberculosis. Quedaba claro por qué no había podido inclinarse por completo ante el Santísimo, hecho por el que fue corregido repetidamente. No se justificó ante el superior; sabía que excusarse es impropio de la vida santa. Si alguien debió haber estado al tanto de su salud, no lo hizo por las razones que fuesen, con lo cual no pudo ser atendido convenientemente. Oficiada la primera misa, fue enviado con su familia; pensaron en su recuperación. Pero los cercanos dos meses que estuvo junto a ella no sirvieron de nada. Regresó con sus hermanos religiosos y se preparó para su entrada en el cielo. «Cuando ya no pueda celebrar la Santa Misa —confió al padre Mallet—, el Corazón de Jesús podrá retirarme de este mundo, pues ya no tendré apego por la tierra». Unió a la Pasión redentora de Cristo los intensos sufrimientos causados por su enfermedad en la última etapa de su vida. Murió el 17 de junio de 1903 mientras el padre Mallet oficiaba la misa pidiendo por él. Juan Pablo II lo beatificó el 3 de octubre de 2004.
© Isabel Orellana Vilches, 2018
Autora vinculada a
![]()
Obra protegida por derechos de autor.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.
________________
Derechos de edición reservados:
Fundación Fernando Rielo
C/ Hermosilla 5, 3° 28001 Madrid
Tlf.: (34) 91 575 40 91 Fax: (34) 91 578 07 72
Correo electrónico: fundacion@rielo.org
Depósito legal: M-18664-2020
ISBN: 978-84-946646-6-3