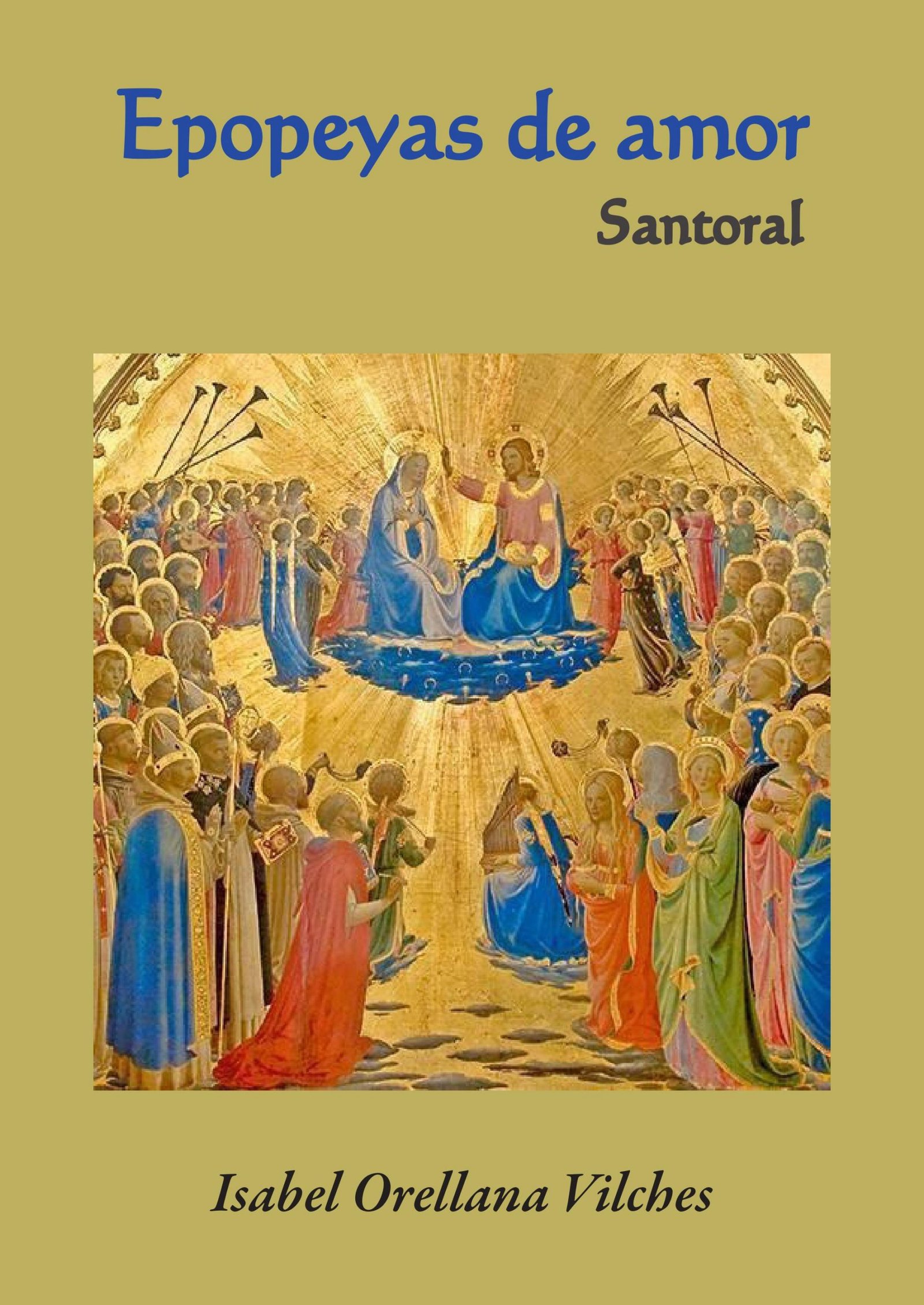«El compromiso apostólico a través de la educación marcó la vida de la fundadora de las Asuncionistas que llegó a la vida religiosa con el soporte de grandes valores universales recibidos en su hogar y una dosis de grandes sufrimientos»
Nació el 26 de agosto de 1817 en Metz, Francia. La ideología liberal de sus padres que gozaban de una espléndida posición —el Sr. Milleret era banquero y político— estaba impregnada de la volteriana, que no parecía la más idónea para una futura santa. Pero Dios está siempre por encima de las circunstancias de la vida, alumbrando a sus hijos para que alcancen la unión con Él. Y como Anna siguió los dictados divinos, llegó a los altares. La base de su educación fueron valores universales a los que luego su vida evangélica les daría el sentido conferido por Cristo, pero ella misma reconoció que aquellos fueron esenciales. No contando con el crucial apoyo de su familia, por declararse no creyente, era admirable que acudiese a las misas dominicales. Ahora bien, como a tantas personas les sucede, lo hacía sin mayor afán de compromiso. Pero al recibir la primera comunión en las navidades de 1829 algo muy hondo y especial se produjo en su interior.
A partir de 1830 la familia se resquebrajó. A la pérdida de bienes materiales de su padre siguió la separación del matrimonio y la disgregación de los hermanos. El cólera le arrebató a su madre en 1832, y antes tuvo que afrontar la muerte de dos hermanos, uno mayor y la otra más pequeña que ella, sin contar con una funesta caída, de cuyas secuelas no se libró, y la incertidumbre ante un futuro inseguro. Todo ello aconteció en sus primeros 15 años de vida. En ese sombrío panorama, sin guía alguna ni mano amiga que la sostuviera en tanto sufrimiento, amparada por una pudiente familia de Châlons que la acogió, lo más lógico era poner en cuarentena las escasas raíces de la fe que poseía: «Viví unos años preguntándome sobre la base y el efecto de las creencias que no había comprendido… Mi ignorancia de la enseñanza de la Iglesia era inconcebible y con todo había recibido las instrucciones comunes del catecismo».
Vuelta a París con su padre, en la Cuaresma de 1836 fue a Notre-Dame. Al escuchar la predicación del padre Lacordaire, discípulo de Lamennais, cambió el rumbo de su existencia. Aparcó la ajetreada vida social en la que estaba inmersa, y se dispuso a situar a Cristo en el centro de su corazón. Poco más tarde, el padre Combalot, predicador como el anterior, asumió su dirección espiritual. Y al ir penetrando en los entresijos del alma de la joven se percató de su grandeza. Dios le ponía delante justamente a la persona que precisaba para fundar la Orden que tenía en mente, en honor de Nuestra Señora de la Asunción, con objeto de paliar las deficiencias de los jóvenes, especialmente de los incrédulos. Ella no lo tuvo tan claro, pero aceptó el designio de Dios que le sobrevenía a través de su confesor. Eso sí, compartía con él la idea de que la educación cristiana es clave para la vida, ya que bajo su influjo se obra una decisiva transformación personal que revierte en la sociedad.
Pasó por el convento de la Visitación de La Côte-Saint-André, Isère, y quedó impregnada de la espiritualidad de san Francisco de Sales, sello perceptible en la fundación que emprendería en breve. En 1838 se produjo otro encuentro decisivo en su vida. Conoció al padre Emmanuel d’Alzon, vicario general de Nimes, que fue su confesor, y que fundaría los Asuncionistas en 1845. Durante cuatro décadas iban a compartir colegialmente el mismo ideal, el amor a Cristo y a su Iglesia, así como el afán de esparcir el carisma por doquier. En 1839, junto a otras dos jóvenes, la santa puso en marcha la Congregación religiosa de la Asunción. Llevaban una vida de oración y estudio. Aunaban contemplación y acción teniendo como pilares de su existir a Cristo y el misterio de su Encarnación.
En la primavera de 1841 las primeras religiosas que secundaron a la fundadora, antiguas amigas suyas, tomaron caminos divergentes a los del padre Combalot, con el que no compartían su modo de llevar adelante la obra. Anna sufrió mucho con el carácter del sacerdote, pero entendió maravillosamente que había sido un fértil instrumento que Dios puso para que la fundación fuese una realidad. Vivió en perfecta fe y obediencia, contribuyendo con su indeclinable entrega a esta misión para la que había sido llamada. Volviendo la vista atrás respecto a lo que fueron esos umbrales, veía cómo había sido impulsado todo por Cristo: «¡Todo viene de Él, todo es pues de Él y debe volver a Él!».
Después de esta ruptura, quedaron bajo el amparo del arzobispo de París y de su vicario general, monseñor Gros. En agosto hicieron los votos, y al año siguiente, con la ayuda de benefactores y amigos, entre otros el padre Lacordaire, inauguraron la primera escuela. Hubo en la vida de la fundadora muchos momentos de oscuridad y dificultades que vivió en silencio. Decía: «El camino hacia la santidad es un camino de separación y unión, de ruptura para crear un nuevo lazo de unión. En la vida religiosa solo se vive feliz y contento dejando a Dios hacer en nosotros todo lo que quiera… y quitarnos todos los apegos. Es la santidad de Dios la que lo quiere».
En 1880 vivió con sumo dolor la separación del padre Enmanuel que la precedía en su camino hacia el cielo. Afirmó entonces: «Dios quiere que todo caiga a mi alrededor». Ocho años más tarde moría su más estrecha colaboradora, Thérèse-Emmanuel. Mientras, el Instituto seguía creciendo. Consciente de que la medida del amor es amar sin medida, conducía a las religiosas por el sendero de la radicalidad evangélica: «En la educación, una filosofía, un carácter, una pasión. Pero ¿qué pasión dar? La de la fe, la del amor, la de la realización del Evangelio». Ella misma, vencida por los achaques de la edad, corroboraba que lo único que se mantiene indemne es el amor. «Solo me queda ser buena», manifestaba. En 1897, paralizados sus miembros, en su semblante quedaba al descubierto el poderoso brillo de la pasión por Cristo que estaba más vivo que nunca, como develaban sus ojos. Y el 10 de marzo de 1898 entregó su alma a Dios. Fue beatificada por Pablo VI el 9 de febrero de 1975. Benedicto XVI la canonizó el 3 de junio de 2007.
© Isabel Orellana Vilches, 2018
Autora vinculada a
![]()
Obra protegida por derechos de autor.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.
________________
Derechos de edición reservados:
Fundación Fernando Rielo
C/ Hermosilla 5, 3° 28001 Madrid
Tlf.: (34) 91 575 40 91 Fax: (34) 91 578 07 72
Correo electrónico: fundacion@rielo.org
Depósito legal: M-18664-2020
ISBN: 978-84-946646-6-3